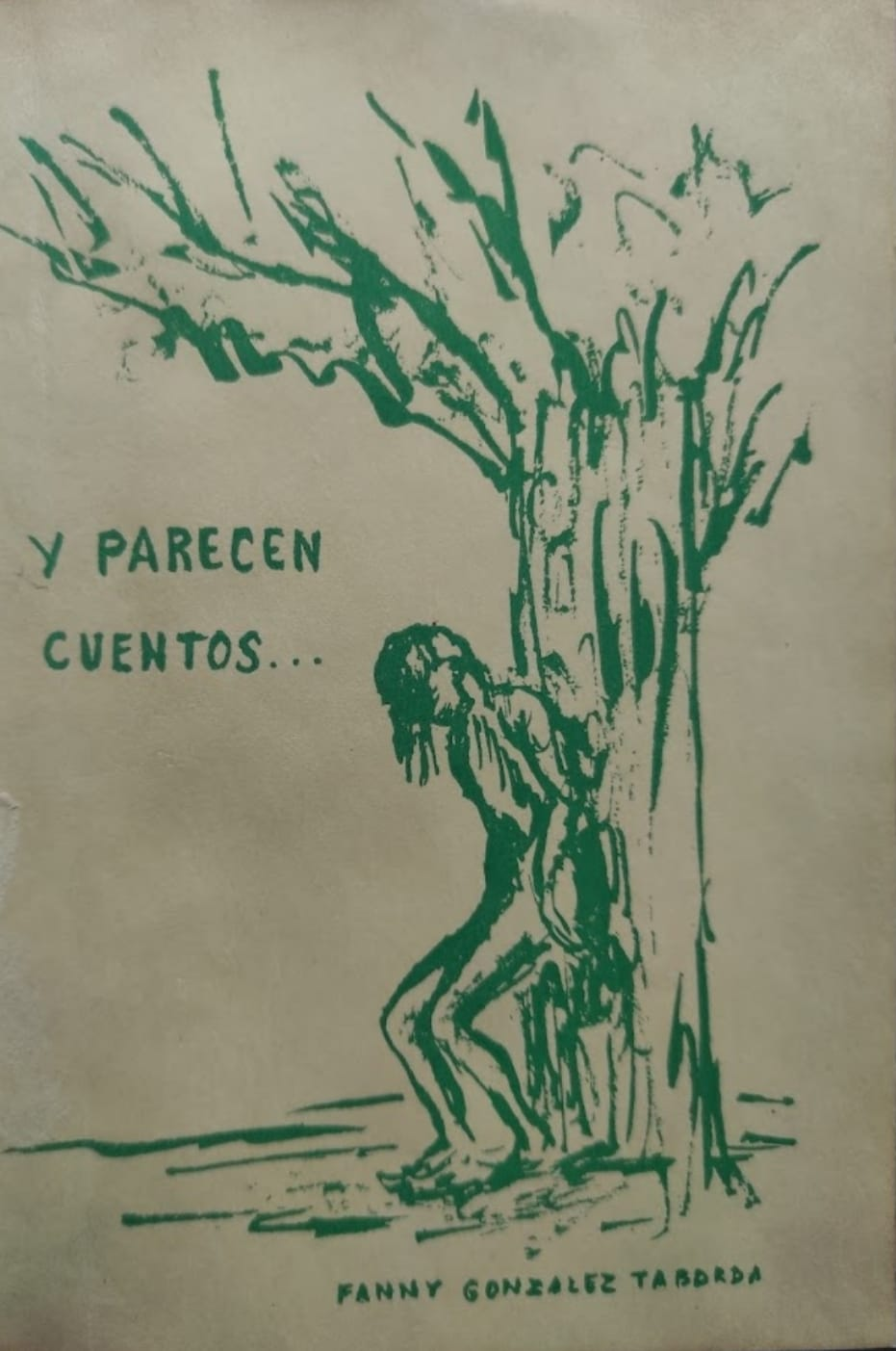Los hechos casuales es una novela de 550 páginas publicada en 2022. Ese dato, el de su extensión, sumado a la fecha de su publicación, da cuenta de un hecho notorio: en la actualidad es poco usual que se publiquen novelas largas (una de 300 páginas ya parece larga en el mercado editorial contemporáneo) y por eso esta novela aparece a primera vista como fuera de tiempo.
Se trata de una obra con varios giros narrativos tan fundamentales que parece como tres novelas en una: la del inicio, en la que nos presentan a Sebastián Sarmiento, un magnate colombiano, multimillonario, huérfano, viudo y solo; la segunda, en la que conoce a Mara Ordóñez, la mujer que lo saca del pozo de soledad, y la tercera en la que la violencia urbana incursiona en la vida de Sebastián, como un hecho no tan casual.
No solo por su extensión Los hechos casuales parece una novela del siglo XX, aunque se haya publicado ya entrado el XXI. Si bien buena parte de los hechos que describe ocurren en Bogotá en los años 80 y 90, no es la temporalidad cronológica del relato lo que hace que se ubique en el pasado, sino su lenguaje: el enfoque sobre los personajes y temas. Por ejemplo, los personajes femeninos se presentan y se construyen desde su aspecto físico (su piel bronceada, labios carnosos, pelo sedoso y el color de los ojos), o, en algunos casos, su ternura, su sensualidad, su prudencia. Son mujeres-esposas o mujeres-madres en el sentido idealizado del rol, con una visión eurocéntrica y esquemática del concepto de belleza, sin agencia propia y con papeles estereotipados, desde la mirada de los varones que narran (todos los narradores son masculinos). En el caso de los hombres, hay una insistencia curiosa en la pulcritud y la limpieza como rasgos inherentes a la belleza.
Otra visión que se siente "pasada de moda" es la relacionada con la filantropía, vista como un ejercicio de caridad. Una cosa es que el protagonista sea un millonario discreto que se dedique a labores filantrópicas y otra que esa actividad se presente desde una mirada idealizada, tipo Robin Hood. Se siente tan fuerte el sesgo oligarca que la novela se resuelve con el protagonista donando la mitad de su empresa, y haciendo "rico" a su mejor amigo: repartir plata desde una posición de privilegio es la forma en la que el personaje logra relacionarse con los demás.
El autor, Juan Carlos Botero, es un excelente columnista. Parte de ese ejercicio de opinión periodística llega hasta las páginas de esta novela: el autor presenta su lectura sobre la violencia política y el conflicto armado colombiano, con digresiones que en algunos casos se leen más cercanas a una columna de opinión que a una novela de ficción. Lo mismo ocurre con la insistencia, a lo largo de distintas páginas, en explicar que la vida se determina a partir de hechos casuales o que el azar define los destinos. Si bien esta hipótesis, que le da título a la novela, queda suficientemente explicada, y el autor usa ejemplos "de la vida real" para dar sustento a su argumentación, tanta reiteración explícita delata un interés más pedagógico o explicativo, cercano al periodismo, que un interés linguístico cercano a la insinuación, la sugerencia o la metáfora, tan placenteras en el ámbito literario.
Escribir una novela de 550 páginas exige un enorme esfuerzo para un escritor y a la vez permite mostrar distintas facetas del autor. En Los hechos casuales hay sugestivas páginas eróticas, muy bien logradas, hay páginas de acción con balas, peleas y suspenso; hay digresiones sobre la soledad, el azar y el poder, y hermosas descripciones de Bogotá, que aparece retratada desde la Plaza de Bolívar hasta la carrera 7 con 76 y la zona del Centro Andino. Para muchos lectores será, sin duda, una lectura muy entretenida y completa. Para mí, aunque disfruté la lectura de largo aliento, faltó verosimilitud.
Algunos apartes:
Preferimos creer que ejercemos cierto control sobre nuestro destino, y nos rodeamos de inventos cada vez más confiables y seguros a fin de reducir el peligro y eliminar el riesgo de la vida cotidiana. Pero es una ilusión, pues a pesar de los cuidados y las precauciones un hecho mínimo, fruto del azar, puede desencadenar el cataclismo (p. 13).
Los hechos insignificantes no existen (p. 14).
esa clase de personas que les dedican excesiva importancia a las relaciones públicas, las que están con uno pero a la vez dan la sensación de que en realidad están pendientes de los demás, otra gente quizá más interesante o relevante, y siempre hay alguien afuera del círculo de presentes que puede ser más importante o valioso (p. 33).
desconocen lo que son las exasperantes colas para pagar los servicios públicos, las largas filas en clase turista para subirse a un vuelo comercial, las incomodidades y agresiones del transporte citadino, y la avalancha de angustias que viene con la pérdida del empleo o la zozobra económica. Son señores que viven que viven lo que otros sólo vemos en el cine o en las revistas, y son los mismos que con apenas una mirada, un dedo levantado en alto o un movimiento discreto de la cabeza obtienen la atención que requieren en cafés, restaurantes y cenas de esplendor, y sus deseos son inmediatamente atendidos (p. 36).
En realidad, nunca se supo qué fue peor: la insania suprema de la guerrilla al promover un atentado tan violento en pleno centro de la capital, la incompetencia del Gobierno civil que careció de la autoridad para impedir o atajar la tragedia, o la ferocidad de las fuerzas armadas que retomaron el palacio a sangre y fuego (p. 54).
Esta esquina de la carrera Séptima con la calle Once es nada menos que el epicentro de la violencia nacional (p. 58).
La pérdida de un hijo. La pérdida de la salud. La pérdida de la fortuna. La pérdida de los afectos. La pérdida de la honra. Una parte de esa ausencia se aposenta en la mirada luego de padecer una vivencia de esa magnitud, como el cráter que yace tras el impacto de un meteorito en la superficie de la Luna (p. 59).
pienso que las oportunidades que se nos presentan en la vida son frágiles y fugaces, fruto del azar, el resultado de una serie de hechos casuales que pueden cambiar en un instante y por eso hay que aprovecharlas cuando éstas se dan (p. 97).
La culpa compartida por toda la sociedad, por ser testigo de tantas desgracias que dejan preguntas que escuecen, inmensas e insoslayables, que arden sin falta en la mente. ¿Yo habría podido hacer algo para impedir ese crimen? ¿Para atajarlo o prevenirlo? ¿Para denunciarlo? ¿Para anticiparme a la violación, a la matanza, al asesinato o el atropello? Porque eso es lo grave de vivir en un país como el nuestro (p. 108).
cuando ocurre una barbarie de esa escala monumental, como la violencia actual en Colombia y todas las otras que te acabo de enumerar, aquéllas no sólo las producen unos cuantos fulanos sanguinarios, sino que se requieren también grandes sectores de la población -mediante diferentes grados de pasividad y colaboración- para permitirlas. Para que existan. Para que sean posibles. Por acción u omisión (p. 109).
Ver es saber, y saber es participar. Y de ahí la culpa (p. 110).
la literatura fue nada menos que un refugio espiritual para Sebastián, lleno de temas, personajes, historias y enseñanzas que le brindaban un alimento tan vital para su existencia como la comida diaria (p. 119).
Es una gran cualidad, pensó el ejecutivo, encontrar personas que saben escuchar, en vez de aquellas que apenas fingen hacerlo mientras sólo esperan su turno para hablar (p. 135).
Y aunque es verdad que hoy tengo otros amigos con los que me veo más, y colegas profesionales con los que comparto una afinidad de intereses, todas esas personas llegaron a mi vida después y son relaciones distintas, que jamás tendrán la hondura ni la misma coraza de solidez que tienen las que se forjaron en el colegio. Las amistades que uno hizo en esos años juveniles tienen una envoltura casi sagrada, pues son inmunes a la distancia o a la erosión del tiempo, y, aunque pasen los meses, tan pronto uno se junta con esos amigos del alma se retoman los hilos del afecto y de la confianza sin esfuerzo, como si nos hubiéramos despedido con un fuerte abrazo la tarde anterior (p. 151).
para que suceda un acontecimiento que en retrospectiva luce de capital importancia en nuestra vida, se requiere un número incalculable y abrumador de hechos y circunstancias, de casualidades y decisiones grandes y pequeñas. Y basta que uno solo de esos hechos o de esas decisiones no se dé -que se rompa un solo eslabón de esa larga cadena de sucesos fortuitos-, o se dé con una mínima variante, para que nuestra existencia, tal como la conocemos, sea otra, radicalmente diferente, ya sea para bien o para mal (p. 195).
Era una pena tan grande e inconsolable que sentí que me iba a destruir; pero con el tiempo descubrí una verdad atroz, Roberto, una de las más terribles de la condición humana, y es que todo sufrimiento, por profundo y abrumador que sea, precisamente no nos mata. Aunque nos parezca insoportable y así pensemos que el duelo nos va a aniquilar; pues la vida con semejante carga es invivible, y aunque la existencia carezca de sentido a raíz de esa aflicción y de esa ausencia inconmensurable, la triste realidad es que somos lo suficientemente duros y egoístas para seguir viviendo. Porque en la contienda que se produce entre la persona desaparecida y nuestro apetito por la vida triunfa lo segundo, y lo sobrellevamos como la mayor traición hacia la persona fallecida. Seguir viviendo es nada menos que una afrenta y un acto de deslealtad, como si el ser amado nos llamara desde la otra orilla de la muerte para preguntarnos, cuestionarnos; ¿Cómo es posible que puedas sobrevivir sini mí? ¿Que puedas continuar? ¿Que puedas, efectivamente, existir sin mi presencia? Porque vivir significa hacer, tarde o temprano, lo mismo que hacíamos con esa persona... pero con alguien distinto (p. 205).
al carecer de ilusiones nada nos jalona hacia adelante. no contamos con una meta hacia dónde enfocar nuestros actos; un día se vuelve igual al anterior y un año no se diferencia del siguiente, y da lo mismo si llueve o si hace sol porque todo, al fin y al cabo, nos es indiferente (p. 215).
A esta edad, caviló, todos arrastramos un bagaje considerable. Hemos sido lastimados de una forma u otra, y nos acercamos al otro asustados, con recelos y suspicacias, procurando conservar cierta distancia emocional para protegernos en caso necesario (p. 226).
a fin de sobresalir en un proyecto o ser el mejor en un empeño, más que habilidad o talento a veces eran definitivas otras cosas más básicas, como la dedicación y la disciplina, o la simple disponibilidad de tiempo (p. 322).
La nuestra es una democracia representativa, qué duda cabe, pero no nos engañemos: aquí unos intereses están bastante mejor representados que otros (p. 358).
confirmé dos cosas importantes que siempre he pensado. La primera es que existen muchas personas buenas en este país que desean ayudarle al prójimo, pero no lo hacen porque carecen de los recursos o desconocen la forma de hacerlo. Y la segunda es el efecto multiplicador que puede tener una ayuda menor; cómo una pequeña suma de dinero puede generar un beneficio comunitario; una cifra que, invertida de cualquier otra manera, jamás tendría una resonancia tan positiva (p. 366).
la calidad de una persona no se mide en lo que puede producir para sí, sino en la felicidad y en la plenitud que puede producir para los demás. Hay muchas cosas en la vida que tienen doble filo, como el amor, la ambición, el dinero, y mil cosas similares. Pero la generosidad es de las pocas socas que tienen doble bondad: el bien que produce en el que recibe, y el bien que produce en el que da (p. 367).
era nefasto para la democracia colombiana la cercanía de la prensa con las esferas de poder -no era extraño que los directores de los principales medios almorzaran una vez a la semana en el palacio presidencial, lo cual se prestaba para manipular la información que después se transmitía a la opinión pública-, y que la independencia periodística tenía que ser un valor sagrado para fiscalizar al Gobierno que fuera, como sucedía en los países más avanzados del mundo (p. 417).
En Colombia ninguno de esos bandos tiene una motivación ideológica, y se lo digo yo que los conocí bien por dentro. La guerrilla invoca los textos de la izquierda para justificar sus actos de barbarie, y los paramilitares invocan los de la derecha por lo mismo. Y sí, a lo mejor algún jefe o cabecilla de un frente se cree esos rolos, pero son la escepción, se lo garantizo, y no es por eso que están alzados en armas. Quizás en otros lugares sí fue así, y tal vez aquí hubo cierta intención romántica o idealista al comienzo, inspirada en la Revolución cubana y en la figura legendaria del Che. Pero hoy en día, en este país, lo de ambos es un puro y simple negocio. Disfrazan sus crímenes con discursos políticos, pero en realidad sólo les interesan el poder y el billete. Es una lucha por la tierra, por el dominio de unas mafias sobre otras, una pelea a muerte por el tráfico de drogas y otras fuentes de riqueza como son el oro, el petróleo, la extorsión, el boleteo, el contrabando y la trata de personas. Es un negocio y nada más. Y creer que hay una motivación política o ideológica detrás de esa guerra sucia y sangrienta es de una candidez ridícula (p. 447).
Lo espantó la fragilidad de las vivencias, comprender que el pasado no era un trayecto estático y congelado en el tiempo, inmune al peligro y a salvo en la memoria, como él siempre había creído, sino que era un recorrido precario, maleable y, sobre todo, vulnerable. Una simple frase, vislumbró, puede abolir un pasado entero (p. 480).
cualquier suceso es trivial únicamente en apariencia, pues los hechos insignificantes no existen. Y si así lo parecen es sólo porque no hemos escuchado el último de sus ecos, o no hemos percibido la última de sus ondulaciones (p. 483).
me moldeé a tu figura ideal. Fui la mujer que querías que yo fuera, y o hay nada que enamore más a un hombre que eso. Todos ustedes son predecibles (p. 488).
el valor de una biblioteca no es por la cantidad de libros que se tiene sino por lo bien leídos que éstos sean (p. 525).
la bondad es discreta y modesta, casi invisible, adversa a la fama y a la figuración, y los titulares de la prensa se los llevan los malos que producen la noticia, de la misma manera que los periódicos registran los pocos aviones que se caen o accidentan y no los miles que cada día realizan la asombrosa hazaña de despegar y aterrizar con éxito. El público confunde la realidad con lo que aparece en los diarios, y por eso los corruptos y los violentos parecen más. Pero no es verdad (p. 531).
El pesimismo es un lujo que sólo se dan aquellas personas que no son conscientes, realmente conscientes, de que son mortales (p. 537).
Los hechos casuales
Juan Carlos Botero
Editorial Penguin Random House
Bogotá
Septiembre de 2022
556 páginas